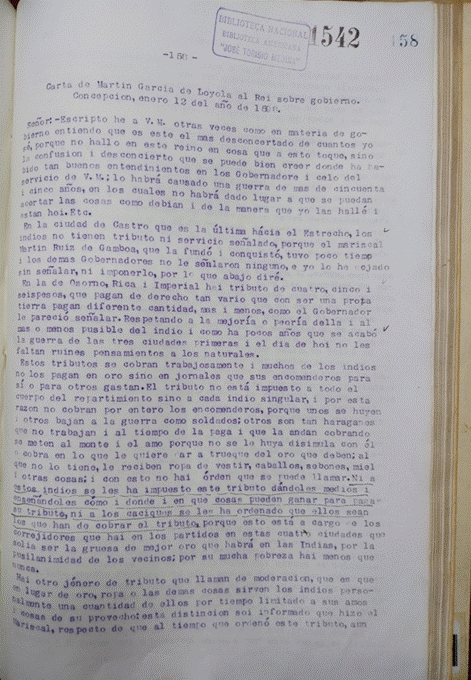Carta de Martín García Óñez de Loyola a Su Majestad el rey, fecha en la ciudad de la Concepción a 12 de enero de 1598, de Francois Goicovich, Revista TEFROS, Vol. 23, N° 2, documentos, julio-diciembre 2025: 206-245. En línea: julio de 2025. ISSN 1669-726X
Cita recomendada:
Goicovich, F. Carta de Martín García Óñez de Loyola a Su Majestad el rey, fecha en la ciudad de la Concepción a 12 de enero de 1598, Revista TEFROS, Vol. 23, N° 2, documentos, julio-diciembre 2025: 206-245.
Carta de Martín García Óñez de Loyola a Su Majestad el rey,
fecha en la ciudad de la Concepción a 12 de enero de 1598
Letter from Martín García Óñez de Loyola to His Majesty the King,
dated in the city of La Concepción on January 12, 1598
Carta de Martín García Óñez de Loyola a Sua Majestade o Rei,
datada na cidade de La Concepción em 12 de janeiro de 1598
Francis Goicovich
Centro de Estudios Históricos y Humanidades
Universidad Bernardo O’Higgins, Santiago, Chile
Contacto: fgoicovich73@gmail.com – ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3507-3002
Fecha de presentación: 10 de noviembre de 2024
Fecha de aceptación: 22 de abril de 2025
Resumen
La carta escrita al rey Felipe II por Martín García Óñez de Loyola en el postrero año de su regencia es, al mismo tiempo, un informe y una denuncia de la difícil situación que vivían los indios sometidos al sistema de encomienda en el reino de Chile. El gobernador explicita, con desaliento, una serie de prácticas reñidas con la legislación española y la moral cristiana, las que atentaban contra la consolidación de un ambiente de paz y coexistencia interétnica, proponiendo a su vez algunas medidas reparatorias que permitirían zanjar el problema de los maltratos a los indios de encomienda, así como el conflicto de la Guerra de Arauco con los mapuches del sur del reino.
Palabras clave: Guerra de Arauco; Martín García Óñez de Loyola; Frontera mapuche.
Abstract
The letter written to King Philip II by Martín García Óñez de Loyola in the last year of his regency is, at the same time, a report and a denunciation of the hard situation experienced by the Indians subjected to the encomienda system in the kingdom of Chile. The governor explains, with discouragement, a series of practices that were at odds with Spanish legislation and Christian morality, which threatened the consolidation of an environment of peace and interethnic coexistence. At the same time, he proposes some remedial measures that would allow to settle both the problem of the mistreatment of the encomienda Indians, as well as the conflict of the Arauco War with the Mapuches in the south of the kingdom.
Keywords: Arauco War; Martin Garcia Oñez de Loyola; Mapuche borderland.
Resumo
A carta escrita ao rei Filipe II por Martín García Óñez de Loyola no último ano da sua regência é, simultaneamente, um relato e uma denúncia da difícil situação vivida pelos indígenas submetidos ao sistema de encomienda no reino do Chile. O governador explica, com desânimo, uma série de práticas contrárias à legislação espanhola e à moral cristã, que ameaçavam a consolidação de um ambiente de paz e de convivência interétnica, propondo por sua vez algumas medidas reparatórias que permitiriam resolver o problema dos maus tratos aos indígenas da encomienda, bem como o conflito da Guerra Arauco com os Mapuche no sul do reino.
Palavras chave: Guerra Arauco; Martín García Óñez de Loyola; Fronteira mapuche.
El documento: ubicación, publicación y transcripción
La epístola que publicamos para conocimiento de los lectores especializados forma parte del cúmulo de documentos compilados por el historiador y bibliógrafo chileno José Toribio Medina. Las doce fojas que integran esta fuente histórica están incluidas en el volumen 98 de su colección de manuscritos que custodia la Biblioteca Nacional de Chile. Se trata de la copia de un original que se conserva en el Archivo General de Indias, cuya transcripción se apega a las normas ortográficas del español americano del siglo XIX. El documento fue escrito en una máquina de escribir, muy posiblemente la Underwood que pertenecía al propio Medina y que fue una de las primeras en usarse en Chile, hoy exhibida en el salón-museo que lleva su nombre.
Aunque la carta ya había sido dada a la imprenta en 1910 por Domingo Amunátegui Solar en su libro Las encomiendas de indíjenas en Chile (pp. 141-158), dos factores nos impulsan a insistir en su reedición: en primer lugar, el difícil acceso a una obra que vio la luz hace poco más de un siglo, y, en segundo término, las divergencias en el uso de la puntuación, así como en la transcripción de ciertas palabras o expresiones. En la presente edición hemos procurado corregir dichas falencias con el propósito de presentar una versión ortográficamente fiel al texto referencial y gramaticalmente correcta, a fin de rescatar el espíritu del mensaje que buscaba transmitir su redactor. De esta manera, cabe decir que el documento presenta algunas inconsistencias escriturales que hemos mantenido en nuestra transcripción. Así, por ejemplo, Martín García Óñez de Loyola escribe la ciudad de Angol con las grafías “Ongol” y “Engol”, lo que podría confundir al lector no especializado.
La reedición de esta fuente colonial permitirá su acceso y estudio a investigadores y estudiantes, poniendo a su disposición un documento que brinda una radiografía extraordinaria del ambiente de tensiones que agitaba al emergente reino de Chile cuando la llama de la centuria de los descubrimientos y conquistas estaba pronta a extinguirse. En los párrafos siguientes nos proponemos entregar una concisa biografía del autor a fin de interiorizar los antecedentes personales y profesionales que contribuyeron a moldear la fisonomía del texto. Además, el análisis del documento se realizará considerando las características del periodo histórico de su redacción, con el objetivo de proporcionar un cuadro contextual que facilite la comprensión de la rica y compleja información contenida en sus fojas.
Martín García Óñez de Loyola, autor de la epístola al rey Felipe II
Martín García Óñez de Loyola, caballero de la orden de Calatrava, provenía de una de las familias más hidalgas de España. Nacido en 1549 en Azpeitia, provincia vasca de Guipúzcoa, desenvolvió su carrera militar en las Indias Occidentales, donde pasó a muy temprana edad, en 1568, como capitán de la guardia del recién nombrado virrey del Perú, Francisco Álvarez de Toledo. Ferviente católico –como gran parte de los españoles de ese tiempo–, su linaje lo emparentaba con Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. En tierras peruanas, cuando gobernaba el virrey Francisco de Toledo, con quien mantuvo una estrecha relación, contrajo matrimonio con Beatriz Sapay Coya, integrante de la nobleza incaica (Medina, 1906, p. 610).
Habiendo sido designado gobernador del Paraguay y pronto a emprender el viaje para asumir la regencia de dicha región, las apremiantes circunstancias del inacabado conflicto hispano-mapuche llevaron al monarca a reasignar su nombramiento, ahora a la cabeza de la gobernación más austral del imperio. Cuando tomó las riendas del convulsionado reino de Chile en octubre de 1592 (Barros Arana, 2000 [1884], p. 145), el monarca Felipe II había depositado en él la firme esperanza de zanjar definitivamente una conflagración que casi cuatro décadas atrás había cobrado la vida del gobernador Pedro de Valdivia. La guerra de Arauco representaba a esas alturas no solo un baldón en el mancillado orgullo castellano, sino también una seria amenaza para la seguridad de centros de relevancia política y económica dentro del Imperio español ultramarino, como lo eran el virreinato del Perú y las ricas vetas de plata del mineral de Potosí, puesto que las aguas de los por entonces llamados Mar del Norte (Océano Atlántico) y Mar del Sur (Océano Pacífico) estaban siendo surcadas por naves de monarquías hostiles a los hijos del Cid (Stewart Stokes, 2000; Gascón, 2008, pp. 8-9). En la geopolítica hispana, los asentamientos que se repartían en los territorios de Chile (Santiago, La Serena, Concepción y el resto de las ciudades meridionales) y el Río de la Plata (Asunción y Buenos Aires) comenzaron a cobrar una importancia defensiva, actuando como baluartes que limitaran el acceso de los enemigos europeos a dichos centros de poder. En palabras del historiador Arturo Loyola Mayagoitía (2019, p. 10), “la protección del extremo austral pretendía establecer un muro de contención, uno que detuviera cualquier intento de agresión dirigida al centro minero de Potosí, al administrativo de Lima, o al puerto de contacto en el Mar del Sur, Panamá”. Es cierto que las máximas autoridades del Perú solían confiar en el relativo aislamiento del virreinato como su mejor defensa (Bradley, 2001, p. 651), pero las cada vez más atrevidas incursiones inglesas y holandesas en la transición del siglo XVI al XVII fueron un fuerte aliciente para asumir medidas más severas.
La gloria obtenida por el gobernador entrante al haber sido el principal artífice de la victoria de las armas castellanas sobre la revuelta indígena en Vilcabamba, tuvo efectos contrastantes en su persona: por una parte, hizo ascender su figura hasta encumbrarla a ojos del rey como la posible solución definitiva al dilatado conflicto de Arauco, imponiendo sobre sus hombros un peso que las circunstancias locales acrecentarían con el discurrir del tiempo; por la otra, el néctar cautivante del éxito habría de revelarse como un dulzor fugaz que pronto devengaría en amargura, sin sospechar que la llama del infortunio lo conduciría por la misma aciaga ruta de su predecesor extremeño. Poco más de cinco lustros separan la derrota de Tupac Amaru en las sierras virreinales andinas de la hecatombe española en Curalava, dejando en claro que en las extensiones del Nuevo Mundo una fracción de tiempo era más que suficiente para hacer descender una vida desde el pedestal a la tumba.
Situación del reino de Chile en los años de su regencia a la luz del documento
De la fuente histórica que concita nuestra atención, datada casi cinco años y medio después de haber asumido el mando, se desprende una visión pesimista del estado de las cosas y poco optimista del devenir del reino. El lustro de trabajo regente lo había proveído de la experiencia y conocimientos necesarios para elaborar un cuadro de tintes oscuros sobre el país: el desconcierto y confusión reinantes, dice el gobernador, eran la consecuencia inevitable de “una guerra de mas de cincuenta i cinco años”1 con lo cual identifica el comienzo de las hostilidades con la fundación de Santiago en febrero de 1541 y su posterior destrucción en septiembre del mismo año. Al no discriminar entre los naturales de la zona central de Chile –usualmente denominados con el exotérmino promaucaes– y aquellos del área centro-sur, saltan a la palestra dos conjeturas. La primera, que el gobernador manejaba un conocimiento inacabado de la historia de la conquista y ocupación del reino, haciendo así equivalentes el conflicto de los primeros años de asentamiento en el valle de Santiago con la interminable lucha que se tejía desde hacía décadas en el territorio meridional de la gobernación. La segunda, que consideramos más plausible, es que la proyección que hace de la conflagración meridional, aún latente, con aquella que sacudió al espacio central de la gobernación décadas atrás, obedeció a que Martín García Óñez de Loyola equiparó la identidad lingüística y cultural que enlazaba a los habitantes de ambas regiones con una historia común. Una postura de esta naturaleza, sin embargo, implica hacer tabla rasa de los matices regionales.
Para ser fieles a la realidad histórica, es necesario precisar que el conflicto de Arauco cuenta con tres hechos fundacionales. El más tempranero se remonta a los días de la expedición de Diego de Almagro, cuando en la llanura de Reinohuelén –confluencia de los ríos Ñuble e Itata– las fuerzas encabezadas por el capitán Gómez de Alvarado derrotaron en señero combate a los “naturales comarcanos a aquel territorio” (Góngora Marmolejo, 1960 [1575], p. 81). Este enfrentamiento fue el primero de los muchos que habrían de librarse en el territorio mapuche meridional, constituyéndose en el hito inaugural de la guerra de Arauco (Villalobos, 1980, p. 227; Goicovich, 2002, p. 54). El segundo, ocurrido una década más tarde, se identifica con la expedición encabezada por Pedro de Valdivia en 1546 hasta las aguas del Biobío, punto donde proyectaba fundar una ciudad porque allí “comienza la grosedad de la gente y la tierra”,2 pero del que debió retirarse junto con su hueste, de vuelta a la capital, porque los nativos de la comarca lo enfrentaron por cerca “de dos horas en un escuadrón, como tudescos”.3 Finalmente, una tercera incursión arribó hasta la misma latitud de la marcha anterior, levantándose un fuerte en la bahía de Penco en febrero de 1550, instalación que resistió las insistentes acometidas de los indios por meses, promoviéndolo al estatus de ciudad el 5 de octubre del mismo año tras haber “formado cabildo, justicia e regimiento e repartido solares e los caciques entre vecinos que han de quedar a su sustentación”,4 bautizándolo con el nombre de Concepción.
Una constante del escrito es la fuerte y sincera preocupación del gobernador por la situación de los indígenas sometidos a las fórmulas de trabajo y tributación imperantes en el reino. La exposición está organizada sobre la base de las dinámicas laborales que particularizaban a cada una de las diócesis que conformaban la gobernación. Cuando alude al obispado de Santiago, erigido por disposición papal en 1561 y que abarcaba a la ciudad homónima además de La Serena (Errázuriz, 1873, p. 175), sostiene que en comparación con los nativos de Concepción, son “mas miserables, mas abatidos i los mas pobres de libertad que creo que el mundo tiene, de manera que estan ya puestos i son tratados como si no tuviesen uso de razón, porquel [sic] modo de gobierno que han tenido les ha hecho tan incapaces que hasta el comer i vestir se les da por nuestra mano”.5 La situación hace referencia a un espacio dominado y organizado en torno al sistema de encomienda, la que debe ser entendida esencialmente como una concesión o privilegio otorgado por el soberano a los conquistadores con el objetivo de atesorar el tributo de los súbditos indígenas a partir del control intermitente (mita) de su fuerza de trabajo (Boccara, 1996, pp. 678-679; 2007, p. 231). Fue la institución que sentó las bases de la conquista, por cuanto proveyó las condiciones políticas, económicas y religiosas del dominio colonial sobre las poblaciones nativas. En el plano teórico beneficiaba a los tres eslabones involucrados en el sistema: por una parte, el rey, que se asentaba en la cúspide de la estructura y quien concedía el beneficio, recibiendo los tributos de parte del súbdito cristiano o encomendero; en segundo término, el encomendero, que en retribución por sus servicios de conquista tenía el derecho de organizar esta fuerza de trabajo con el claro propósito de generar riqueza -en las primeras fases casi indefectiblemente dentro del ámbito minero-, la que había de distribuirse entre el monarca, los indios encomendados y sí mismo; y finalmente, los indígenas, quienes junto a la obligación de tributar a la autoridad monárquica tenían, en contrapartida, el derecho a ser amparados espiritual (ser evangelizados), material (ser aprovisionados de alimentos y vestimentas) y legalmente (no podían ser vejados ya que no constituían una propiedad de la que se dispusiera arbitrariamente). De esta manera, la legislación situaba a los nativos en una relación de protección y tutelaje, aunque subordinados a los otros estamentos de la naciente sociedad colonial.
Sin embargo, Arndt Brendecke (2012, pp. 248-249) ha destacado que a pesar de que la encomienda se sustentaba institucionalmente sobre antecedentes medievales de naturaleza pactista, ya que envolvía una relación de commendatio6 entre el vasallo y el señor, en el contexto americano operó bajo el principio del repartimiento, es decir, desde la lógica de la victoria y el sometimiento. En la práctica, esto constituía una carta jurídica que avalaba tanto la protección como la explotación de los naturales, ya que en la dinámica de la interacción colonial los indios fueron considerados como una verdadera recompensa a los servicios prestados por el encomendero en el proceso de conquista de las poblaciones nativas, poblamiento de los espacios señoreados y sustentación de los asentamientos levantados. La situación de los indígenas era, así, paradojalmente ambigua, ya que a pesar de las intenciones tutelares que descansaban en el basamento moral de esta institución colonial, era el criterio de los encomenderos el que en última instancia sustentaba la naturaleza de su funcionamiento.
Empero, si bien es cierto que la Corona justificó e incentivó esta forma de orquestar la relación entre españoles e indígenas en las primeras fases de presencia hispana en suelo americano, no lo es menos el que prontamente buscó limitar tanto los excesos que iban emergiendo,7 así como la creciente consolidación de relaciones de dominio feudalizadas, las cuales jugaban a favor del surgimiento de elites locales cuyo poder podía rivalizar con el de los representantes monárquicos. Conforme se iba fraguando la institucionalidad española en cada una de las regiones de su vasto imperio, las instancias administrativas debían contribuir a debilitar las lealtades y clientelismos locales que se habían hilvanado en las etapas precedentes, consolidando así a la Casa Real como único poder legítimo de punición, regulación y recompensa (ibid, p. 254). Sin embargo, sabemos muy bien que semejante aspiración tuvo un éxito limitado, ya que la distancia respecto a la metrópoli y la consecuente lentitud de las comunicaciones permitían que el relativo vacío de autoridad fuese ocupado por focos de poder con grados de autonomía diversa, lo que se incrementaba considerablemente en los espacios fronterizos (Goicovich, 2019, p. 27). En otras palabras, el desafío que imponían las magnitudes temporal y espacial de este nuevo escenario continental se encargaba de desdibujar los contornos y alcances del poder oficial.
Para el periodo en que se redactó el documento, el empleo de la mano de obra encomendada en el reino de Chile experimentaba una transición paulatina desde la actividad minera a otra prioritariamente agrícola y ganadera, las que habrán de consolidarse como las ocupaciones preponderantes en la segunda mitad del siglo XVII. En uno y otro caso la institución laboral de raigambre hispana tuvo un impacto considerable sobre las masas nativas, pues fue responsable de profundas desarticulaciones en sus entramados sociales y económicos (Contreras, 2017, p. 23), proyectando su consecuencia más visible en un ostensible declive demográfico como resultado de enfermedades, desarraigos, atropellos y fugas. Diversos especialistas sostienen que para el cierre del siglo XVI ya se había experimentado un fuerte descenso poblacional entre las agrupaciones mapuches encomendadas y no encomendadas (Téllez, 2004, p. 108).
Ante la dura realidad de los indígenas sometidos que cargaban sobre sus hombros la economía del reino, Martín García Óñez de Loyola denunció al estamento encomendero como principal responsable de las vejaciones, así como del dilatado y desgastante conflicto interétnico que desangraba a la gobernación. En sus palabras, iniciativas conciliadoras que se apegaban hasta cierto punto al espíritu protector de la encomienda en sus fundamentos originarios, como lo fueron las ordenanzas establecidas en 1559 por el licenciado Fernando de Santillán,8 carecieron del efecto esperado ya que se dejaba “el mando i ejecucion desto a los mismos encomenderos”,9 quienes trataban a los indios “como si fueran esclavos, sin que se les impidiese ni castigase exceso”.10
La historiografía ha demostrado que el principal defecto o limitación de este proyecto de innovación laboral es que no ponía término al servicio personal, permitiendo que la estructura del sistema se mantuviera inalterada (Goicovich, op.cit., p. 32), por cuanto consolidaba las relaciones de dependencia que se venían gestando desde los días de su implementación. En otras palabras, y valiéndonos de una apreciación de Álvaro Jara (1990 [1965], p. 297), debemos decir que las medidas aplicadas por Santillán perpetuaron el principio sostenido por los encomenderos de que la prestación de servicios personales era equivalente al monto del tributo que debían pagar los indios, obviando el hecho de que tal equivalencia solía ser impuesta arbitrariamente por los dueños de las encomiendas con guarismos que operaban en su propio beneficio. Por otra parte, se constata que a partir de 1566 los sesmos de oro depositados en las cajas de las comunidades, un derecho garantizado en las ordenanzas de Santillán, fueron arbitrariamente transformados en una modalidad de crédito en favor de la sociedad española, convirtiendo así los bienes de las comunidades indígenas en recursos administrables en provecho del grupo conquistador (Jara, 1987, p. 140), el que procuraba retribuir a los naturales en bienes agrícolas y ganaderos, desconociendo y evitando así la devolución en el recurso de alta liquidez que se les había facilitado: el oro. De esta ligereza se valieron los europeos por lo menos durante la segunda mitad del siglo XVI. Martín García Óñez de Loyola aprovecha de informar esto al rey cuando dice que
[…] lo procedido de los sesmos, que es la parte que a los indios pertenece, no les es de efecto alguno, pues que los han echado hasta ahora a censo sobre los bienes de los propios encomenderos, i toda esta ciudad [de Santiago] está hipotecada i acensuada a estos bienes, de manera que hai muchas haciendas que valen menos de lo que deben de corrido, i ahora los vecinos han reclamado para que los réditos se les reciba en trigo i vino i ganado, ques de lo que los indios abundan, i no pueden pagar en oro, i cada dia van cargando, i, en muriéndose el vecino, quedan los indios vacos, i no teniendo las haciendas sobre que estan impuestas con que las beneficiar, se pierden, i el indio trabaja i trabaja. El principal i réditos asimismo se pierden i no se cobran, i así la compañía sirve solo para trabajar toda la vida infrutuosamente.11
Debieron transcurrir dos décadas, hasta el año 1580, para que apareciera un nuevo proyecto, esta vez con un alcance verdaderamente radical. La Tasa de Gamboa12 envolvía un conjunto de disposiciones con las que se intentó infructuosamente sustituir el servicio personal por un tributo en oro o especies, además de instruir la congregación de las poblaciones nativas en pueblos de indios (Goicovich, op. cit., p. 39). La nueva tasa, al reducir significativamente la plusvalía del trabajo indígena traspasable a manos de los encomenderos, amenazaba seriamente el sustrato productivo sobre el que los integrantes de este estamento social habían levantado su riqueza y buena parte de sus privilegios.13 Los reclamos de los afectados no se hicieron esperar, elevando sus rogativas a la Audiencia de Lima para revertir la situación (Korth, 1968, p. 69). Habría de ser su sucesor, Alonso de Sotomayor, quien, con el afán de granjearse la voluntad y apoyo de este poderoso grupo social, “la alzó i quitó, hasta que Vuestra Majestad, informado, proveyese lo que fuese para su servicio mas conviniente, o él otra cosa ordenase”.14 El gobernante en ejercicio evaluó esta decisión como un retroceso en la protección de los naturales y resguardo de sus derechos, pues las medidas de Sotomayor tuvieron la intención de beneficiar únicamente a los españoles privilegiados con el manejo de la fuerza laboral de los indios, de cuyos brazos
[…] se saca servicio para los encomenderos, beneficio de haciendas, sementeras, guarda de ganados i oficiales, sin mas paga de dos piezas de ropa, que hai oficial destos que al cabo del año se aprovecha el encomendero de mas de cien pesos de su trabajo i jornales, i el indio no lleva sino tres o cuatro pesos, que valen cuando mas estas dos piezas de ropa de lana. I del resto del cuerpo que queda deste repartimiento, sacan la tercia parte para las minas i arrieros i gañanes que hagan las sementeras i acarreen las comidas, i un indio que haga bateas para esta labor de minas, i el resto del repartimiento que queda en sus pueblos, que es bien poco, se ocupan en las sementeras, guarda de ganados i demas beneficio de comunidad, i da al encomendero cada indio una gallina i una fanega de trigo i maíz cada año.15
Martín García Óñez de Loyola denuncia algunas medidas arbitrarias realizadas por su predecesor, como haber dejado en manos de los encomenderos la administración de ciertos bienes de los pueblos de indios, lo cual iba tan en desmedro de sus habitantes que él mismo, una vez asumido el mando, derogó “por el daño que resultaba a los pobres naturales”.16
A esas alturas, tanto la capital del reino como la ciudad de La Serena se habían convertido en un crisol de culturas y lenguas producto del traslado compulsivo de contingentes indígenas provenientes de regiones periféricas, unos oriundos del espacio en que se libraba la guerra de Arauco (Valenzuela Márquez, 2009), y otros de la vecina región de Cuyo17 (Jara, 1990 [1958]; Michieli, 1983, 1994). De esta manera, ora como consecuencia de la práctica esclavista amparada en el principio de guerra justa para el sector meridional de Chile,18 ora por un uso retorcido de la encomienda en la región trasandina, ambos escenarios se constituyeron en reservorios de mano de obra nativa que sostuvo a fuerza de desarraigos, sudor y sangre las actividades mineras, agrícolas, ganaderas y de edificación de infraestructura pública en el Chile semiárido y central. En palabras del gobernador los indios cautivos en acción de guerra, como era de esperarse por su situación particular, no recibían el sesmo, viviendo en su mísera condición
[…] casi perpetuados i avecindados en aquella ciudad, de los cuales se sirven a discreción […] i si alguno se huye por mal de sus pecados, pudiéndole haber, el que mas bien librado queda, es por lo menos azotado y tre[s]quilado, i algunos degarronados.19
En cuanto a los huarpes trasandinos, a quienes describe como gente “humilde, i mansa, i dócil”,20 llevaban 38 años asentados en Santiago y La Serena -vale decir, desde el gobierno de García Hurtado de Mendoza-, quejándose de que hasta la fecha se evidenciaba una total despreocupación por instruirlos en los misterios de la fe.
La agobiadora existencia de los indios, condicionada en unos casos por la pérdida de las identidades parentales a raíz de las extradiciones forzadas, en otros en la difícil asimilación a una geografía y ambiente que distaban considerablemente de las características del terruño, y en todos ellos en las penosas condiciones laborales que debían afrontar a diario, sentaron los fundamentos del declive demográfico indígena en el obispado de Santiago, cuestión que fue la constante de toda la centuria. Para el gobernante dicha mengua obedeció, además, a otras tres causales:
a) El comercio de vino que los vecinos y moradores de la ciudad mantenían con los indios. Fue tan generalizado el flujo de esta bebida hacia las comunidades indígenas, que García Óñez de Loyola llega a afirmar que “es moneda usual para comprar todas las cosas de sus casas”,21 lo cual indica que los españoles se abastecían de los bienes agrícolas y ganaderos producidos por los naturales valiéndose de este cotizado recurso como medio de cambio. El consumo exacerbado de alcohol fue motivo de pendencias y muertes,22 creando un ambiente de inseguridad que las autoridades procuraron controlar recurriendo a medidas drásticas como el presidio y los castigos corporales (León, 2003; Contreras, 2016).
b) El trabajo en las minas de oro, que obligaba a trasladar a los hombres a grandes distancias, separándolos de sus familias por periodos prolongados, por lo cual “cohabitan solo tres meses con sus mujeres, con lo que se va disminuyendo la procreacion”.23
c) La prohibición matrimonial con que los encomenderos sometían a las indias de servicio, evitando así que se desposen con un varón adscrito a una encomienda diferente a la propia, pues ello significaría a sus amos perder una unidad productiva y de servicio. Con el fin de evitar los encuentros con el sexo opuesto, Martín García Óñez de Loyola denuncia que “procuran encerallas de tal calidad que ha sido necesario mandar espresamente que les dejen ir a misa i a la dotrina, porque hasta esto les escasean, porque no se les casen […]”.24
Muertes y desorden social, como consecuencia del consumo desenfrenado del vino que les era proporcionado por los mismos españoles en calidad de moneda de cambio por su producción, distanciamiento conyugal fomentado por las tareas mineras que obligaban a un prolongado ausentismo de parte de los hombres, y las trabas matrimoniales impuestas por los encomenderos a las nativas que atendían principalmente las labores domésticas, fueron variables que explican la pendiente poblacional indígena que afectó al obispado de Santiago en la segunda mitad del siglo XVI. La situación era aún más compleja si se considera que en el periodo en que algunos de los encomendados quedaban libres de servir a sus señores, se les encargaba la producción de los “bastimentos, municiones y peltrechos” con que se sostenía la guerra del sur, todo a costa de su propio pecunio y tiempo, “sin que se les pagase ni su trabajo, ni hacienda que ponían, i, a lo que es público, era en excesiva suma […]”.25 En efecto, a esas alturas la villa emplazada en la cuenca del río Mapocho se había convertido en una importante proveedora de ganado y víveres para los asentamientos del sur, además de suministrar soldados, pertrechos, ropa y dinero, muchas veces sin percibir remuneración alguna, lo que explica la pobreza con que suelen describirla los testigos de época (De Ramón, 2015, p. 34). El conflicto de Arauco era una pesada carga para los habitantes de la capital del reino, en especial para los brazos que sostenían la mayor parte de su productividad: los indígenas que ocupaban el peldaño más bajo del escalafón social.
La epístola del gobernador también nos habla del obispado de La Imperial, describiéndolo con tintes no menos oscuros que su par septentrional. Erigido en 1563, su jurisdicción eclesiástica llegó a abarcar las ciudades de “Valdivia, los Infantes, Cañete, Osorno, la Ciudad Rica, la ciudad de Castro, la de San Bartolomé de Chillán y la de la Concepción” (Mariño de Lobera, 1960 [1595], p. 456), ya que algunos de estos asentamientos fueron levantados unos años más tarde. Al caracterizar la geografía de la región, muy especialmente el territorio meridional al río Cautín, advierte que “todas estas ciudades están en tierra húmeda, lluviosa, montuosa i mui fria, i, por esta ocasión, trabajosa para las cosechas”.26 Aun así, reconoce que entre Valdivia y Osorno se extiende una amplia llanura en la que se cultivan los recursos necesarios para el sustento de estas ciudades.
Este curso fluvial, el río Cautín, junto a cuyas aguas se levantaba la ciudad cabecera del obispado, La Imperial, marca un límite descriptivo en el informe del gobernador, quien apunta que en las 30 leguas que distan desde sus orillas hasta el río Biobío “solo tenemos por nuestro i de paz la ciudad de Ongol [Angol]”.27 Sin embargo, bastaba alejarse una corta distancia de la empalizada que resguardaba al enclave español, espacio de producción de viñas que constituían el núcleo de su economía, para correr el riesgo de caer en manos enemigas,
[…] porque cada dia los alancean los indios de guerra, i, a cuarto de legua del pueblo, i menos, no se pueden descuidar con dejar un caballo ni un buei dos noches fuera, que no los pierdan; ni apacientan ganado menor de miedo del enemigo.28
La mayor parte del sustento proteico de Angol provenía, más bien, de las manadas de ganado que pastaban en las vegas localizadas junto a la ribera del río Biobío, lo que da cuenta de las distancias que debían sortearse para abastecer a este punto nodal de la presencia española en territorio mapuche. Transitar por un espacio en constante conflicto, en el que cualquier paso en falso podía costar la vida, era una tarea riesgosa pero necesaria. En líneas previas ya habíamos hablado de la importancia logística de Santiago como centro abastecedor de las ciudades del sur. En la medida que el área enmarcada por el caudal de los ríos Biobío y Cautín era castigada por el espíritu de Marte, se hacía imprescindible su sostenimiento desde otras fuentes de aprovisionamiento humano, agrícola y ganadero. El puerto fluvial de Valdivia, por ejemplo, adquirió una importancia considerable como suministrador de recuas de ganado que eran trasladadas hasta el golfo de Arauco, a pesar de que el transporte de los animales envolvía un esfuerzo, gasto y riesgo considerable.29
Cuando Martín García Óñez de Loyola asumió el cargo de gobernador, la situación bélica de los bandos en disputa era de un equilibrio precario. Su predecesor, Alonso de Sotomayor, había desplegado una guerra a sangre y fuego, promoviendo la esclavitud de los indios que estuviesen en armas. En los nueve años que estuvo a la cabeza de la gobernación, las parcialidades indígenas reacias a someterse sufrieron incontables acometidas que se tradujeron en muertes y cautivos que engrosaron la fuerza laboral esclavista de las minas auríferas de Santiago y La Serena. Pero el acero no logró imponerse totalmente sobre las lanzas indígenas, numerosos focos de insurrección se encendieron alternadamente en la geografía del sur, dejando en evidencia que las arremetidas hispanas solo eran triunfos parciales. García Óñez de Loyola expone concisamente esta pretensión fallida de su antecesor en un memorial dirigido al virrey del Perú, por medio del capitán Miguel de Olaverría, apenas un año después de haber asumido el mando del reino, afirmando que
[…] toda la tierra que hay desde Concepción, ciudad marítima de Chile hasta pisar con La Imperial, en que se incluyen los estados de Arauco y Tucapel e otras provincias de indios, está de guerra, sin orden de que quieran dar la paz y asimismo hay mucha cantidad de indios de guerra en los contornos de las ciudades Concepción, la Imperial, Angol y Villarrica hasta Osorno.30
Una evaluación similar realizaron hacia 1597 los jesuitas Hernando de Aguilera y Gabriel de la Vega, quienes aprovechando su conocimiento de la lengua nativa se embarcaron en un viaje de exploración al territorio de guerra para apreciar las condiciones que habría de enfrentar el proceso evangelizador. Su conclusión fue que el trabajo misionero solo tendría posibilidades de éxito si se producía un cambio radical en el trato que los españoles solían dar a los indígenas (Enrich, 1891, pp. 56-61; Foerster, 1996, pp. 50-61), muy especialmente en lo que se relacionaba con el servicio personal implementado en el sistema de encomienda, y en el hecho de que para autoridades y vecinos con intereses creados, el conflicto de Arauco se había convertido en un terreno propicio para echar mano de la legislación esclavista amparándose en el principio de la guerra justa.
El conocimiento alcanzado por el autor del texto respecto a la diversidad y complejidad de factores que incidían en el constante estado de alteración que afectaba a la frontera sur del reino, queda en evidencia cuando menciona que la guerra entre españoles y naturales no era la única causa de la disminución demográfica que afectaba a la mayor parte de las ciudades del sur. En efecto, prácticas ancestrales arraigadas en la cultura nativa también desempeñaron un importante papel en la mantención del clima de desconfianza e intranquilidad reinante, siendo una de las situaciones más recurrentes la creencia en hechizos y transmisión de males entre personas o bandos en discordia.31 Junto a ello, la saca indiscriminada de naturales se constituía en otro estímulo del conflicto, otra fuerza que caldeaba los ánimos de los mapuches afectados, ya que la ambición de los perpetradores en numerosas ocasiones no discriminaba entre los indios de guerra –afectos a la legislación esclavista– y los de paz. El gobernador denunciaba al rey que
Allende de las causas de di[s]minucion destos naturales que arriba digo, hai otra de no menos consideracion, causada por todo estado de jentes, así eclesiásticas como seculares, ques una saca ordinaria de indios i indias, muchachos i muchachas que deste obispado bajan al de Santiago, tierra de diferente temple, por todos los medios que humanamente se pueden aprovechar, hasta roballos [sic] en las calles i en los campos, i embarcarlos en el puerto de Valdivia, i como navío de negros se han llevado al puerto de Santiago, i muchas veces la mujer que iba al recaudo de su amo a su hacienda, dejando al marido i a los hijos, a remanecido [sic] navegando lamar. I era con tanto exceso esto que los vendian publicamente a trueco de ropa i caballos, cotas i otras cosas, i los vecinos i moradores destas ciudades de arriba hacian presentes a sus amigos i conocidos a la de Santiago, caso bien digno de llorar. I en Santiago alcanzaban del gobernador un mandamiento de amparo, con que quedaban en perpetua esclavonía, haciendo las justicias que en esta materia diré. Para cuyo reparo proveí los mandamientos que van con esta, i con mi acuerdo, i a mi persuasión, el obispo, lo que va con ésta; i, con cerrar del todo que en el puerto de Valdivia no se embarque ninguno, i reponer todos los mandamientos de amparo, dándolos por ningunos, se ha remediado este ecceso. I con todo, entiendo que hai quien delincua [sic], i se castigan.32
El cuadro que dibuja Martín García Óñez de Loyola incluye a encomenderos, moradores, eclesiásticos y gobernadores como partícipes de una red de artimañas y engaños que funcionaba hasta antes de su arribo al reino, maquinaria que operaba al margen de las disposiciones reales para trasladar a indígenas de toda condición, edad y sexo desde las ciudades meridionales al obispado de Santiago, a fin de someterlos a la fórmula del servicio personal en las haciendas que se repartían dentro de la jurisdicción de la capital, lugares en “los cuales viven en excesivo trabajo, desterrados de sus tierras i en temple diferente, i se perpetuarán en esta servidumbre, no solo los que ahora viven, sino en los hijos i descendientes suyos”.33
Los asentamientos que se repartían al sur del río Cautín se emplazaban en un ámbito menos azotado por la guerra que aquellos disgregados entre este curso fluvial y el Biobío. Tanto el número de los indígenas como la fertilidad de cada una de las subregiones que componían la geografía de ese entorno salpicado de bosques y lagos, fueron factores que condicionaron diferenciadamente el tema del tributo. De esta manera, el documento nos informa que en Castro, la más austral de las poblaciones hispanas en Chile, “los indios no tienen tributo ni servicio señalado, porque el mariscal Martín Ruiz de Gamboa, que la fundó i conquistó, tuvo poco tiempo, i los demas gobernadores no le señalaron ninguno”, mientras que
[…] en la de Osorno, Rica i Imperial hai tributo de cuatro, cinco i seis pesos, que pagan de derecho tan vario que, con ser una propia tierra, pagan diferente cantidad, mas i menos, como el gobernador le pareció señalar, respetando a la mejoría i peoría della, i al mas i menos pusible del indo.34
Un aspecto en verdad interesante es que, contrario al funcionamiento de otras regiones del Imperio español americano –como era el caso del Mundo Andino–, en estas ciudades meridionales
El tributo no está impuesto a todo el cuerpo del repartimiento sino a cada indio singular, i por esta razon no cobran por entero los encomenderos, porque unos se huyen i otros bajan a la guerra como soldados; otros son tan haraganes que no trabajan i, al tiempo de la paga, i que la andan cobrando, se meten al monte, i el amo, porque no se le huya, disimula con él o cobra en lo que le quiera dar a trueque del oro que deben. Al que no lo tiene, le reciben ropa de vestir, caballos, sebones, miel i otras cosas; i con esto no hai orden que se pueda llamar.35
El carácter atomizado del pago y las potenciales fugas de los nativos conllevaron una postura más conciliadora de los encomenderos respecto a sus pares de la región central. La geografía de la zona más extrema del obispado de La Imperial, así como el clima de conflicto de la vecina región septentrional al río Cautín, permitían que los naturales contaran una gran cantidad de áreas de refugio, en unos casos facilitadas por un intrincado territorio de bosques, ríos infranqueables y montañas escabrosas, y en otros por la acogida que podrían brindarles los indios de guerra al norte del Cautín. A estas alternativas deben sumarse los pasos cordilleranos que posibilitaban el resguardo en las extensiones trasandinas, ruta que habría de convertirse en tránsito frecuente para numerosas parcialidades mapuches a partir del siglo XVII. Frente a tantas opciones de pérdida potencial de la mano de obra, los encomenderos se debatieron entre dos alternativas: que los nativos realizaran el pago según sus posibilidades y en la modalidad que más les acomodase -en especies o en servicios-, o sumarse a quienes ya se habían embarcado en las prácticas de erradicación y esclavismo de que ya hemos hecho mención.
Paralelamente, en la fracción territorial de mayor conflicto se suele describir a los naturales soportando situaciones más apremiantes. La dilatación de la guerra y la paz inestable configuraban una actitud claramente señorial de parte de los españoles, por lo cual Martín García Óñez de Loyola recomendaba la implementación de una tasa, cuando menos para los indios de Concepción, Angol y San Bartolomé de Gamboa, lo que contribuiría enormemente a asentar la tierra.36 En el caso de este último bastión, existía el problema de que sus vecinos eran mayoritariamente habitantes de la capital, los que incurrían todos los años en la cuestionable práctica de trasladar contingentes de indios encomendados a trabajar a la jurisdicción de la ciudad del norte, con el consiguiente riesgo de despoblar al enclave precordillerano.37
Finalmente, el gobernador remata su epístola con un llamado al rey, suplicándole para que “venga otro en mi lugar”,38 vale decir, solicitando su reemplazo por alguien que dé un feliz término a todas aquellas mejoras que, ya sea por el apremio de las circunstancias o por el escaso apoyo recibido de parte del estamento vecinal, no pudo concretar. A esas alturas las dificultades y desafíos encarados en los poco más de cinco años de regencia de un reino convulsionado por una guerra que no mostraba visos de acabar habían agotado sus fuerzas. El vencedor de Vilcabamba no sospechaba que estaba a poco menos de un ciclo de vida para que el descanso final de sus huesos diese comienzo al más grande alzamiento indígena que registren los anales del Nuevo Mundo.
Consideraciones finales
En el ocaso del siglo XVI la situación del reino de Chile era de una inestabilidad que amenazaba constantemente con desnivelar la frágil balanza del equilibrio fronterizo. Cuando Martín García Óñez de Loyola se hizo del poder en 1592, de seguro no imaginaba la magnitud del desafío que implicaría administrar un territorio dividido entre los intereses de un grupo encomendero empoderado por muchos de los gobernantes que le habían precedido, y la férrea resistencia de una sociedad indígena en la que todos los intentos de someterla al yugo hispano se habían despeñado por el desfiladero del fracaso.
El documento que presentamos es al mismo tiempo el reflejo de una realidad y el anhelo de enmendar una ruta mal trazada a lo largo de décadas de relación interétnica. Los oscuros colores de la radiografía del reino de Chile están cruzados, también, por tintes de esperanza, por el anhelo de que las cosas mejoren si se ponían en práctica ciertas medidas para corregir el rumbo, como lo es, por ejemplo, la necesidad de aplicar una tasa que fije definitivamente el modo y cuantía de lo que debían tributar los indígenas, en vez de dejarlo al arbitrio del servicio personal que solo beneficiaba al grupo encomendero.
Ahora bien, cuando se trabaja con una epístola es fundamental tener en claro que este tipo de fuente siempre es, en mayor o menor grado, autorreferencial. Los párrafos muestran a un gobernador comprometido con los derechos de los indígenas, preocupado por su situación y empeñado en mejorar sus condiciones de vida. Esto pudo estar condicionado por un calculado intento de mostrarse alineado con el derecho indiano y la política de avenencia impulsada por Felipe II, muy especialmente desde la promulgación de las Ordenanzas de Descubrimiento y Nueva Población en 1573 (Ots y Capdequí, 1969, p. 84). El estudio detallado de sus años de servicio en Chile nos hace sostener que el caballero de la orden de Calatrava siempre estableció un claro límite entre los indígenas sometidos o encomendados –amparados por las leyes de protección– y los que se encontraban en estado de guerra. Las primeras acciones con estos últimos consistieron en entradas a brazo armado, verdaderas razias de castigo que buscaban doblegar con la mayor violencia posible la voluntad de resistencia, medidas que contrastaron radicalmente con sus desvelos por hacer respetar los derechos de los indios encomendados. El peso de las circunstancias, manifestado en una sistemática apatía de los encomenderos por apoyar con recursos y hombres las acciones militares del gobernador, lo impulsó a reorientar su política fronteriza. Es de esta manera que se vio obligado a recurrir a vías menos violentas que las desplegadas hasta ese instante por él mismo y sus predecesores, con resultados iniciales promisorios (Goicovich, 2006, pp. 100-102). Una serie de exitosos parlamentos parecieron pavimentar la ruta a la ansiada paz con los mapuches del sur del Biobío (Zavala, Dillehay y Payás, 2013). Pero los vaivenes de la siempre inestable relación interétnica le obligaron una y otra vez a poner los pies sobre la tierra. El fausto acontecimiento que habría de suceder en el postrero mes del mismo año en que redactó esta carta al soberano de España, dejaría en evidencia que el optimismo de una pacificación en progreso no pasó de ser más que un espejismo: su muerte en el llano de Curalava marcaría el fin de una época y el comienzo de otra en la historia de Chile y el pueblo mapuche.
Agradecimientos
Esta investigación fue posible gracias al apoyo otorgado por el proyecto Fondecyt Regular, Código 1240387, encabezado por el colega José Manuel Zavala, a quien extiendo mi gratitud. También reconozco una inmensa deuda con dos maravillosas mujeres. En primer lugar, Rosa Véliz Morales, quien siempre ha sido la tía más tía de todas las tías, a pesar de que no nos une ningún nexo de sangre, pero sí el más grande y sincero afecto. A ella extiendo mis disculpas por perturbar la tranquilidad de su humilde pero acogedor hogar con mis papeles, libros y los incansables tecleos nocturnos que dieron forma a este escrito. En segundo lugar, Carla Romero Tapia, ya que, sin importar la distancia o el tiempo, siempre está presente en mi mente y corazón. Sean para ellas estas líneas.
Referencias bibliográficas
Amunátegui Solar, D. (1910). Las encomiendas de indíjenas en Chile, vol. 2. Santiago, Chile: Imprenta Cervantes.
Barros Arana, D. (2000 [1884]). Historia General de Chile, vol. 3. Santiago, Chile: Editorial Universitaria.
Bibar, J. (1966 [1558]). Crónica y relación copiosa y verdadera de los reinos de Chile. Santiago, Chile: Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina. https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-98077.html
Boccara, G. (1996). Notas acerca de los dispositivos de poder en la sociedad colonial fronteriza, la resistencia y la transculturación de los reche-mapuche del centro-sur de Chile (XVI-XVIII). Revista de Indias, 56 (208), 659-695. Recuperado de: https://revistadeindias.revistas.csic.es/index.php/revistadeindias/article/view/803
Boccara, G. (2007). Los vencedores. Historia del pueblo mapuche en la época colonial. Santiago, Chile: Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo-Universidad Católica del Norte/Fondo de Publicaciones Americanistas Universidad de Chile.
Bradley, P. (2001). El Perú y el mundo exterior. Extranjeros, enemigos y herejes (siglos XVI-XVII). Revista de Indias, 61 (223), 651-671. Recuperado de: https://revistadeindias.revistas.csic.es/index.php/revistadeindias/article/view/496
Brendecke, A. (2012). Imperio e información. Funciones del saber en el dominio colonial español. Madrid y Frankfurt am Main, España y Alemania: Iberoamericana Vervuert.
Contreras Cruces, H. (2016). Robos, juegos y borracheras de indios. Sociedad indígena y representaciones españolas tempranas en Chile central, 1540-1560. Memoria Americana. Cuadernos de Etnohistoria, 24 (2), 39-57. Recuperado de: http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/MA/article/view/3904
Contreras Cruces, H. (2017). Oro, tierras e indios. Encomienda y servicio personal entre las comunidades indígenas de Chile Central, 1541-1580. Santiago, Chile: Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
De Ramón, A. (2015). Santiago de Chile (1541-1991). Historia de una sociedad urbana, 3ª ed. Santiago, Chile: Catalonia.
Enrich, F. (1891). Historia de la Compañía de Jesús en Chile, vol. 1. Barcelona, España: Imprenta de Francisco Rosal. Recuperado de: https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-121847.html
Errázuriz, C. (1873). Los orígenes de la Iglesia chilena, 1540-1603. Santiago, Chile: Imprenta del Correo. Recuperado de: https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-625703.html
Foerster, R. (1996). Jesuitas y mapuches: 1593-1767. Santiago, Chile: Editorial Universitaria.
Gascón, M. (2008). The defense of the Spanish Empire and the agency of nature: Araucanía, Patagonia and Pampas during the seventeenth century. Research paper series, 46, 1-39. Recuperado de: https://digitalrepository.unm.edu/laii_research/12/
Goicovich, F. (2002). La etapa de la conquista (1536-1598): origen y desarrollo del ‘Estado Indómito’. Cuadernos de Historia, 22, 53-110. Recuperado de: https://cuadernosdehistoria.uchile.cl/index.php/CDH/article/view/47127
Goicovich. F. (2006). Alianzas geoétnicas en la segunda rebelión general: génesis y dinámica de los vutanmapus en el alzamiento de 1598. Historia, 39 (1), 93-154. Recuperado de: https://revistahistoria.uc.cl/index.php/rhis/article/view/10780
Goicovich, F. (2019). Un reino con dos escenarios. La cuestión del trabajo y los derechos indígenas en la gobernación de Chile en la etapa pre-jesuita: entre el nativo encomendado y el auca sublevado. Revista Tiempo Histórico, 19, 17-49. Recuperado de: https://revistas.academia.cl/index.php/tiempohistorico/article/view/1579
Góngora Marmolejo, A. (1960 [1575]). Historia de Chile desde su descubrimiento hasta el año de 1575. En Esteve Barba, F. (ed.), Biblioteca de Autores Españoles (pp. 75-224). Madrid, España: Atlas.
Jara, A. (1987). La desvirtuación de la Tasa de Santillán: los sesmos transformados en modalidad de crédito en favor de la sociedad española. En Jara, A. Trabajo y salario indígena, siglo XVI (pp. 134-187). Santiago, Chile: Editorial Universitaria.
Jara, A. (1990 [1958]). Importación de trabajadores indígenas en Chile en el siglo XVII. En Jara, A. (ed.), Guerra y sociedad en Chile, y otros temas afines (pp. 261-293). Santiago, Chile: Editorial Universitaria.
Jara, A. (1990 [1965]). Salario en una economía caracterizada por las relaciones de dependencia personal. En Jara, A. (ed.), Guerra y sociedad en Chile, y otros temas afines (pp. 294-309). Santiago, Chile: Editorial Universitaria.
Jara, A. y Pinto, S. (1982). Fuentes para la historia del trabajo en el Reino de Chile, Legislación, 1546-1810, vol. 1. Santiago, Chile: Editorial Andrés Bello. Recuperado de: https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-9910.html
Korth, E. H. (1968). Spanish policy in colonial Chile. The struggle for Social Justice, 1535-1700. Stanford, United States of America: Stanford University Press.
León Solís, L. (1995). Mapu, toquis y weichafes durante la primera guerra de Arauco: 1546-1554. Revista de Ciencias Sociales, 40, 277-344.
León Solís, L. (2003). El disciplinamiento de la mano de obra indígena en los orígenes de la sociedad chilena, 1560-1600. Revista Werkén, 4, 169-187.
Loyola Mayagoitía, A. (2019). Ejes cruzados: el espacio, las rutas del Pacífico y la defensa de la frontera austral en el cambio de siglo (XVI-XVII). Revista Escuela de Historia, 18 (2), 1-19. Recuperado de: https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1669-90412019000200002
Mariño de Lobera, P. (1960 [1595]). Crónica del Reino de Chile. En Esteve Barba, F. (ed.), Biblioteca de Autores Españoles (pp. 226-562). Madrid, España: Atlas.
Medina, J. T. (1952 [1882]). Los aborígenes de Chile. Santiago, Chile: Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina.
Medina, J. T. (1906). Diccionario biográfico colonial de Chile. Santiago, Chile: Imprenta Elzeviriana. Recuperado de: https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8209.html
Medina, J. T. (ed.), (1953 [1929]). Cartas de Pedro de Valdivia que tratan del Descubrimiento y Conquista de Chile, 2ª ed. Santiago, Chile: Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina.
Medina, J. T. (ed.), (1960). Colección de Documentos Inéditos para la Historia de Chile, vol. 4 (segunda serie). Santiago, Chile: Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina. Recuperado de: https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-79578.html
Michieli, C. T. (1983). Los huarpes protohistóricos. San Juan, Argentina: Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo, Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, Universidad Nacional de San Juan.
Michieli, C. T. (1994). Antigua historia de Cuyo. San Juan, Argentina: Ansilta Editora.
Obregón, J. (2018). ‘Indios en collera’, deportaciones coloniales de trabajadores huarpes y aucaes. Razón de Estado e intereses particulares. Chile, 1598-1658. Tiempo Histórico, 9 (16), 15-38. Recuperado de: https://revistas.academia.cl/index.php/tiempohistorico/article/view/1207
Orellana Rodríguez, M. (2006). La crónica de Gerónimo de Bibar y los primeros años de la Conquista de Chile. Santiago, Chile: Librotecnia Editores.
Ots y Capdequí, J. M. (1969). Historia del derecho español en América y del derecho indiano. Madrid, España: Aguilar.
Stewart Stokes, H. (2000). Del Mar del Norte al Mar del Sur: navegantes británicos y holandeses en el Pacífico suroriental, 1570-1807. Valparaíso, Chile: Editorial Puntángeles.
Téllez, E. (2004). Evolución histórica de la población mapuche del reino de Chile. 1536-1810. Historia Indígena, 8, 101-126. Recuperado de: https://revistahistoriaindigena.uchile.cl/index.php/RHI/article/view/40176
Valenzuela Márquez, J. (2009). Esclavos mapuches. Para una historia del secuestro y deportación de indígenas en la Colonia. En Gaune, R. y Lara, M. (eds.), Historias de racismo y discriminación en Chile (pp. 225-260). Santiago, Chile: Uqbar.
Villalobos, S. (1980). Historia del pueblo chileno, vol. 1. Santiago, Chile: Editorial Zig-Zag.
Zavala, J. M., Dillehay, T., y Payàs, G. (2013). El requerimiento de Martín García Óñez de Loyola a los indios de Quilacoya, Rere, Taruchina y Maquegua de 1593, testimonio oficial de parlamentos hispanomapuches tempranos. Memoria Americana. Cuadernos de Etnohistoria, 21 (2), 235-268. Recuperado de: http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/MA/article/view/11849
Notas
1 Carta de Martín García de Loyola a Su Majestad el rey; Concepción, 12 de enero de 1598, Biblioteca Nacional de Chile, Colección de Manuscritos Medina, tomo 98, f. 158.
2 Carta de Pedro de Valdivia al emperador Carlos V; Santiago, 9 de julio de 1549 (Medina, 1953, p. 89).
3 Carta de Pedro de Valdivia a sus apoderados en la Corte; Concepción, 15 de octubre de 1550 (ibid., p. 113). El cronista burgalés Jerónimo de Bibar (1966 [1558]) se vale de la misma analogía cuando afirma que los indios cerraban filas en el combate “como si fuesen tudescos” (p. 97). Esta coincidencia confirma, a nuestro parecer, la apreciación del arqueólogo Mario Orellana Rodríguez (2006) respecto a que el cronista basó diversos pasajes de su escrito en las epístolas de Valdivia (pp. 92-93 y 100; véase especialmente el capítulo IV: “Las cartas de Valdivia como estructura básica de la crónica”, pp. 91-113). Por otra parte, Leonardo León (1995, pp. 281-290) identifica esta forma de combate con el sistema de falanges o escuadrones, consecuencia de una integración que abarcaba a grupos no emparentados entre sí a fin de contrarrestar con el número de combatientes la ventaja tecnológica de los españoles. Sin embargo, fue José Toribio Medina (1952 [1882], pp. 131-133) el primero en plantear esta apreciación, aunque especificando que su implementación debió ser fruto de la sagacidad bélica de Lautaro.
4 Carta de Pedro de Valdivia a sus apoderados en la Corte; Concepción, 15 de octubre de 1550 (ibid., p. 139).
5 Carta de Martín García de Loyola a Su Majestad el rey…, op. cit., f. 164.
6 Una ceremonia de elogio (commendatio) es un rito formal que evolucionó durante el período medieval temprano para crear un vínculo entre un señor y sus guerreros.
7 Brendecke (2012, p. 249) grafica este punto cuando sostiene que “la praxis de la encomienda tenía sumamente poco que ver con la idea del amparo, que preveía que se otorgara protección y, además, se instruyera en la fe cristiana. Las pautas de protección de los indios, por ejemplo, las que impartió el propio Cortés en 1524, eran ignoradas”.
8 Relación de lo que el licenciado Fernando de Santillán, oidor de la Audiencia de Lima, proveyó para el buen gobierno, pacificación y defensa de Chile; Valparaíso, 4 de junio de 1559 (Jara y Pinto, 1982, pp. 19-34).
9 Carta de Martín García de Loyola a Su Majestad el rey…, op. cit., f. 164.
10 Ibid., f. 165.
11 Ibid., fs. 166-167.
12 Tasa y ordenanzas sobre los tributos de los indios, hechas por el gobernador Martín Ruiz de Gamboa; Santiago, 7 de mayo de 1580 (Jara y Pinto, op. cit., pp. 56-66).
13 En palabras de Martín García Óñez de Loyola, los encomenderos eran totalmente contrarios a cualquier intento de tasar el trabajo de los indios, porque “si viene a tasarse, [la gente] podria mui mal vivir, los encomenderos jeneralmente repugnan esta tasa con todas las veras que humanamente pueden”; Carta de Martín García de Loyola a Su Majestad el rey…, op. cit., f. 166.
14 Ibid., f. 165.
15 Ibid., fs. 165-166.
16 Ibid., f. 166.
17 Lo que es más, la saca de huarpes que se realizaba desde la segunda mitad del siglo XVI en tierras allende los Andes experimentó una intensificación cuando menguaron las fuentes de abastecimiento mapuche como consecuencia del alzamiento iniciado en Curalava en el postrero mes de 1598, vale decir, con la muerte del gobernador Martín García Óñez de Loyola (Obregón, 2018, p. 17).
18 Es necesario precisar que la captura de mapuches para emplearlos en tareas prioritariamente mineras no se enmarcó exclusivamente dentro de los parámetros jurídicos de la guerra justa. La documentación colonial de los siglos XVI y XVII, y en especial las denuncias de clérigos, dejan en claro que en numerosas ocasiones los indios de paz también fueron víctimas de acciones inescrupulosas que involucraron a soldados, oficiales e incluso gobernadores. Sobre este último punto, el mismo Martín García Óñez de Loyola denuncia que es muy difícil dejar atrás las malas prácticas, dado que “generalmente los gobernadores han sido encomenderos”; véase Carta de Martín García de Loyola a Su Majestad el rey…, op. cit., f. 167.
19 Ibid., f. 168.
20 Ibid.
21 Ibid., f. 166.
22 Ibid.
23 Ibid.
24 Ibid.
25 Ibid., f. 167.
26 Ibid., f. 159.
28 Ibid.
29 Ibid.
30 Instrucciones y memoriales presentados al virrey del Perú por el capitán Miguel de Olaverría por orden del gobernador Martín García de Óñez y Loyola con el objeto de obtener socorro para la guerra de Chile, abril de 1593: petición de Miguel de Olaverría para dar información del estado de Chile en la Real Audiencia (Medina, 1960, p. 277).
31 Carta de Martín García de Loyola a Su Majestad el rey…, op. cit., f. 159.
32 Ibid., f. 163.
33 Ibid., f. 164.
34 Ibid., f. 158.
35 Ibid.
36 Ibid., fs. 162-163.
37 Ibid., fs. 161-162.
38 Ibid., f. 169.
Transcripción
Biblioteca Nacional de Chile, Biblioteca Americana José Toribio Medina, Colección de Manuscritos Medina, tomo 98 (Óñez de Loyola, 1594-1596), documento 1542, fs. 158-169. Carta de Martín García Óñez de Loyola a Su Majestad el rey, fecha en la ciudad de la Concepción a 12 de enero de 1598.
Señor: Escripto he a Vuestra Majestad otras veces cómo en materia de gobierno entiendo que es este el mas desconcertado de cuantos yo sé, porque no hallo en este reino en cosa que a esto toque, sino la confusion i desconcierto que se puede bien creer, donde ha habido tan buenos entendimientos en los gobernadores i celo del servicio de Vuestra Majestad, lo habrá causado una guerra de mas de cincuenta i cinco años, en los cuales no habrá dado lugar a que se puedan acertar las cosas como debian, i de la manera que yo las hallé i están hoi, etc.
En la ciudad de Castro, que es la última hacia el Estrecho, los indios no tienen tributo ni servicio señalado, porque el mariscal Martin Ruiz de Gamboa, que la fundó y conquistó, tuvo poco tiempo, i los demas gobernadores no le señalaron ninguno, e yo lo he dejado sin señalar, ni imponerlo, por lo que abajo diré.
En la de Osorno, Rica i Imperial hai tributo de cuatro, cinco i seis pesos, que pagan de derecho tan vario que, con ser una propia tierra, pagan diferente cantidad, mas i menos, como el gobernador le pareció señalar, respetando a la mejoría i peoría della, i al mas o menos pusible del indio, i como ha pocos años que se acabó la guerra de las tres ciudades primeras, i el día de hoi no les faltan ruines pensamientos a los naturales, estos tributos se cobran trabajosamente, i muchos de los indios no los pagan en oro sino en jornales que sus encomenderos para sí o para otros gastan. El tributo no está impuesto a todo el cuerpo del repartimiento sino a cada indio singular, i por esta razon no cobran por entero los encomenderos, porque unos se huyen i otros bajan a la guerra como soldados; otros son tan haraganes que no trabajan i, al tiempo de la paga, i que la andan cobrando, se meten al monte, i el amo, porque no se le huya, disimula con él o cobra en lo que le quiera dar a trueque del oro que deben. Al que no lo tiene, le reciben ropa de vestir, caballos, sebones, miel i otras cosas; i con esto no hai orden que se pueda llamar. Ni a estos indios se les ha impuesto este tributo dándoles medios i enseñándoles cómo i donde i en qué cosas pueden ganar para pagar su tributo; ni a los caciques se les ha ordenado que ellos sean los que han de cobrar el tributo, porque esto está a cargo de los correjidores que hai en los partidos en estas cuatro ciudades, que solía ser la gruesa de mejor oro que habrá en las Indias. Por la pusilanimidad de los vecinos, por su mucha pobreza, hai menos que nunca.
Hai otro jénero de tributo que llaman de moderacion, que es que en lugar de oro, ropa o las demas cosas, sirven los indios personalmente una cuantidad [sic] de ellos por tiempo limitado a sus amos i cosas de su provecho: esta distincion soi informado que hizo el mariscal, respecto de que al tiempo que ordenó este tributo, aun no estaba bien asentada la tierra i dejó a la voluntad de los indios la eleccion de lo que mas quisiesen, o tributo líquido, como digo, o este servicio, que a mi parecer, aunque necesario, es contrario al bien de los indios, respecto de que si bien es que el tiempo i cantidad es moderado, el servicio es de todos i en todo tiempo.
Hai otros indios en estas cuatro ciudades que están, o en confines de guerra, o tan en cabo de parte de lo de paz, que sirven los que quieren no mas.
En estas cinco ciudades soi informado que la jente va en disminución, i la causa en parte es la guerra, i en partes se matan muchos con hechizos, i está esto tan reducido en toda esta tierra que dicen que la principal causa de no poderse reducir a forma de pueblos es la mortandad, que entre ellos habrá devorados (será obra de bocados), aunque a mí no me hace tanta fuerza esto, cuanto la inquietud que hasta aquí ha habido, i la dispusicion mala de la tierra, i nadie haberse puesto a ello, para que, ya que en todo no se pudiesen reducir, en algunas se hiciese.
Todas estas ciudades están en tierra húmeda, lluviosa, montuosa i mui fria, i, por esta ocasión, trabajosa para las cosechas, de manera que algunos años, antes de segarse, renace el trigo en la espiga, aunque la providencia del cielo proveyó que en medio de Valdivia i Osorno tuviese un pedazo de tierra rasa, donde es la cosecha destas ciudades. I la que tiene Valdivia es trabajosísima de acarreto por tierra i agua hasta la ciudad, que para mí tengo que es mucha parte de la disminucion de los indios della. Yo hallé en costumbre que para Arauco se traian por mar muchas recuas al puerto de allí. Despues que vi el trabajo con que se traia, lo he quitado, pero es impusible quitarlo para el sustento de la ciudad. Toda esta tierra por expirencia [sic] pasada se entiende que es mui rica, i lo que es montaña espesa i cerrada llega hasta la ribera del rio de Cauten, que pasa por la Imperial, en cuya ribera estan los fuertes que digo a Vuestra Majestad en la carta de guerra.
Deste rio hasta el de Biobio, que son treinta leguas, solo tenemos por nuestro i de paz la ciudad de Ongol, que está tres leguas de la ciudad, i alrededor de la ciudad hai un golpe de viñas, ques el sustento della, a las cuales i su beneficio se va con recato, porque cada dia los alancean los indios de guerra, i, a cuarto de legua del pueblo, i menos, no se pueden descuidar con dejar un caballo ni un buei dos noches fuera, que no los pierdan; ni apacientan ganado menor de miedo del enemigo. I el que tienen para el sustento es en la ribera de Biobio, i desta parte unos poquillos de indios que habia de paz, los cuales solo sirven de cultivarles las viñas i hacer alguna sementera, i no tienen mas tributo; i en los fuertes que en su distrito hai sirven de soldados a Vuestra Majestad. Este pueblo de Ongol ha sido uno de los que con mayor trabajo se han sustentado, porque tienen el enemigo a cuatro leguas, que de huida las corre en menos de dos horas, i como jente tan necesitada i pobre, i que algunas veces aprieta al poco servicio [que] tienen, se van muchos al monte i otros vienen dél, i esos pocos que hai de paz para poderse sustentar tienen sus tratos con el enemigo, i a ratos mui a nuestra costa, i por esta razon el tributo que a estos se les puede imponer de presente es defenderlos de sus amos para no ocasionarlos a que del todo nos desamparen.
Desta otra parte de Biobio hallé poblado con guarnicion el fuerte de la Candelaria, que hacía escala i frontera a la jente de guerra que desde ella habia hasta las ciudades de San Bartolomé de Gamboa i esta de la Concepcion, a las cuales no se podia caminar sino con escolta. I toda la ribera de Biobio, hasta donde en esta ciudad entra en la mar, estaban de guerra, i era la jente mas valiente que hai en todo este reino, la cual de presente está de paz con la nueva poblacion que hice de Santa Cruz de Oñez, i sirven tan bien o mejor que los de Engol en plantar viñas, en la cosecha de las comidas i a pastar ganado. Asimismo en el distrito desta ciudad de Santa Cruz, cae la provincia de Mareguano i Catiray, que confina con Tucapel i Arauco en la propia provincia. I los de Arauco, como escribo en la de guerra, sirven en lo que digo i ayudan valerosamente en la guerra: no se les aprieta a que tributen, así por haberse capitulado con ellos por cierto tiempo, porque tambien son necesarios para soldados, a que son mas inclinados. El distrito que tiene Santa Cruz se quitó en la juridicion [sic] desta ciudad de la Concepcion, la cual, de la mayor miseria que ha padecido ciudad de este reino, de presente goza de tranquilidad i paz, i de provecho de las minas de Quilacoya, las cuales se labran desde la fundacion de Santa Cruz, sin que tengan necesidad de presidio, con que yo la hallé. I jeneralmente sirven los indios a sus amos en el beneficio de las viñas, sementeras i ganados, i algunos repartimientos de sacar oro; i se han echado algunos indios que ha mas de treinta años que no han labrado minas, i no es poco refujio el que se tiene con los quintos desta caja para suplir las necesidades de la guerra. I han servido a Vuestra Majestad los vecinos della i sirven con sus personas i haciendas, de manera que hai particular obligacion a hacerles merced i necesidad precisa dellos para la poblacion de los estados de Tucapel i Arauco. Por ser este puerto i puesto solo de donde se han de suplir i proveer las necesidades de aquellas poblaciones, convendria mucho que Vuestra Majestad les escribiese animándoles para adelante con algun regalo de agradecimiento por lo pasado, que será de mucha consideracion para que tomen nuevos alientos, i en lo que se les ofreciese se les haga merced.
El tributo que los indios della i de San Bartolomé de Gamboa dan es uno mismo, i es que sacan ante todas cosas del cuerpo del repartimiento cierta cantidad para el servicio de sus casas, i gañanes para sus sementeras i crianza de ganados; luego sacan el tercio de los indios que quedan, los cuales echan a las minas a sacar oro, i del que sacan es el sesmo para los propios indios, i el resto para el encomendero, el cual paga do[c]trina en las minas i pueblos mineros, i herramientas, i les da de comer trigo i carne, sal i ají, i para cojer el trigo para las minas les dan de la comunidad de los indios tantos gañanes i arrieros para acarrearlo. El tiempo que se ocupan estos indios en sacar oro son seis meses de verano, i cada semana cada indio, cuando menos, saca dos pesos de buen oro, de manera que cada indio sacará al pié de cuarenta i ocho pesos, pocos mas o menos, de los cuales los ocho son del indio, los diez son de Vuestra Majestad, uno es de la do[c]trina, otro de minero i herramientas, medio de comida i otro medio de merma en la fundicion. De suerte que le quedan veinte i siete pesos, que sale cada indio, así de los que trabajan en las minas como de los que quedan en sus pueblos, a nueve pesos cada año, que si fuese sierto [sic] este tributo, era mucho, pero como las minas son varias, no es renta segura, como se dirá en las de Santiago, i las desta ciudad son ahora las mejores del reino, i la jente que anda en ellas poca, i, sin esto, dan a los encomenderos cinco indios por ciento de mita los otros seis meses que no andan en minas, i estos ocupan en hacer sus casas i en acarrearles las comidas a ellas i beneficio de las viñas.
Otro jénero de indios hai que, por haber estado hasta ahora en frontera de los de guerra, solo se ocupan en el beneficio de sementeras, viñas i pasto de ganados, i en el servicio de sus encomenderos, i en arrieros para acarealles [sic] sus comidas, las cuales hasta tres años ha las han traido de nueve, doce i catorce leguas, i esto desde que se pobló San Bartolomé, que ha diez i siete años, que antes, de racion de Vuestra Majestad que venia por mar, se sustentaba esta ciudad.
Los indos recien reducidos deste distrito acuden al beneficio de viñas i cosechas de sementeras de sus amos, i no dudo que de aquí a algunos años todos estos vendran a sacar oro, que, según la pobreza de los españoles, lo habian bien menester.
En el fuerte de Arauco, donde, como digo a Vuestra Majestad, los propios indios piden poblacion, dan sus mitas en la cantidad quel Castellano les pide, poca o mucha, los cuales se han ocupado hasta este año en el edificio del fuerte, que, por habérsele quemado a don Alonso de Sotomayor, i haberlo hecho aprisa, se cayó i fue necesario hacerlo de cimientos nuevos. I este año se han plantado ciento i cincuenta mill cepas, i el verano pasado algunos pocos indios que estan en la ribera de la mar se ocuparon de su voluntad para sus amos en una pesquería que se descubrió de tollos, que ha sido de consideración, por la cudicia que les ha dado a algunos vecinos de llevar sus casas al fuerte, i algunos soldados de su guanicion a casarse, de manera que aquella poblacion paresce que se hará, sin que a Vuestra Majestad le cueste mucho, i sirva de relevar parte de las costas que hasta aquí ha tenido. Tambien estos tres años han hecho sementera de trigo para el sustento del presidio del fuerte, que, aunque no se ha cojido todo lo ques necesario, ha ayudado i ayudará la que está hecha.
San Bartolomé de Gamboa, que pobló el Mariscal, es en el tributar i servir semejante a lo que arriba digo, i aquella ciudad parece que va cada dia a menos, con ser de mucho momento i que ha hecho su parte mui bien. Poblóse de vecinos desta ciudad i de los de Santiago, que los unos i los otros los mandó el gobernador don Alonso [de Sotomayor] que volviesen a sus ciudades. Los desta, fue buena provision, escepto el repartimiento de Francisco Ortiz de Atenas: era conviniente [sic] que fuese a aquella juridicion [sic] por estar a tres leguas de la ciudad. I los repartimientos del distrito de Santiago, cuando la necesidad de la poblacion no llamara respe[c]to de la justicia, se debia de adjudicar, porque lo que hai de el rio de Maule a San Bartolomé son diez i ocho leguas, i es mejor que esten sujetos a la jurisdiccion de San Bartolomé que a la de Santiago, que hai cincuenta leguas, i la mayor comodidad del servicio que los indios hacen, i el gran trabajo que tienen de ir cincuenta leguas, pudiendo servir a siete, i ocho, i diez, el que mas a diez i ocho. Se deja entender ser mas cómodo, demas quel sustento desta ciudad, que, como digo, es conveniente, obliga a darles mas vecinos de los que ahora tiene, so pena que verná a despoblarse, que, con haber tanto que se pobló, no hai hoy dos casas de teja, fuera de los conventos, ni iglesia, hasta que este año pasado mandé que se hiciese. Respe[c]to desto, suplico a Vuestra Majestad mande que desde el rio de Maule sea la division de la juridicion de Santiago i San Bartolomé, cuyos vecinos jeneralmente son tan pobres ques necesario ayudarles a que no la desamparen. I con su pobreza han servido a Vuestra Majestad sacando fuerzas de flaqueza, con personas i haciendas. I esto advierto a Vuestra Majestad, i suplico, por lo que me consta, como quien tiene la cosa presente por la necesidad que hai. I el gobernador don Alonso [de Sotomayor] entendí haberse arrepentido, a tiempo que el primer mandamiento que dio, mal informado, habia el Audiencia de los Reyes confirmado. Sin embargo de lo cual, dio segundo para que los que habian quedado no desamparasen la población. I, para mayor cómodo de los vasallos de Vuestra Majestad, i execucion de su justicia i bien de los naturales, conviene se haga esto.
Todas estas ciudades que he referido son del obispado de la Imperial, i la jente dellas de condicion llana, i que a los gobernadores de Vuestra Majestad les han acudido con mucha voluntad con personas i haciendas. Es jente moderada, porque allende de la pobreza con que viven, el hábito i costumbre tienen hecho a humanidad, i las mujeres son hacendosas i caseras, i algunos naturales saben pedir su justicia con razones vivas i eficaces, [en] especial los que son de la Imperial para arriba, i tasados a tasa líquida, que los demas que sirven de moderacion he reparado que no la piden como estos otros, i, a mi parecer, convendria que todos se tasasen, porque lo demas es confusion. I para cada indio es necesario un correjidor i un protector, que aunque se les dé a entender la cantidad de jente que han de dar que ha de servir, a vuelta desto se excede en el número i tiempo, i con esto no hai la cuenta i razon que con los de tasa. I los gobernadores i justicias, visto la voluntad con que sirven i acuden los vecinos al servicio de Vuestra Majestad, no aprietan tanto como podrían, por la necesidad que dellos hai, i la que ellos tienen, que es mucha, i muchos de los repartimientos mui tenues i de mui poca jente, i algunos de tal calidad que con su tasa es imposible sustentarse, i por no haberse hecho visita jeneral despues que fueron tasados, causa esta confusión. Lo que ha habido de no haberse hecho en tiempo de don Alonso de Sotomayor, creo fue porque en los distritos de Osorno i Valdivia hubo guerra, i yo no he removido nada, como atrás digo, por lo que diré adelante.
En estas tres ciudades, Ongol, Concepcion i San Bartolomé, aun saben menos pedir justicia, que, como la guerra ha sido tan viva hasta habrá tres años, se han servido como han podido de los demas indios, i en los otros que han estado de paz despues que la hai. I, por la órden que a Vuestra Majestad digo, i, a lo menos, en esta i San Bartolomé, asimismo convendría hubiese tasa, i creo questa ayudaria para asentar la tierra. Que a los vecinos se les diese todo el tributo de sus indios i ellos les sirviesen pagándoles su servicio moderadamente, porque ahora, fuera de los demas que digo, no les pagan nada. I, para que los vecinos llevasen esto con paciencia, atento a lo mucho que han servido i sirven i han de servir, i a que se han muerto muchos padres e hijos sin poder gozar de sus repartimientos, i que muchos de los que el dia de hoy los tienen son vecinos de solo el nombre, i la merced que Vuestra Majestad a los primeros les hizo no le han gozado, i aun a los que hoy lo tienen les son de poco provecho, siendo Vuestra Majestad servido, se les podria hacer merced de que las dejaciones que a Vuestra Majestad he dado cuenta que hacen de sus repartimientos para casar hijas i hermanas, se le admitiese, pues de ordinario la persona con quien las casan han servido i han de servir. I aunque yo no sé que haya prohibicion desto, porque tampoco sé que haya cédula de mandato de lo contrario, por las razones que en el auto que sobre ello hice, que a Vuestra Majestad envío, me movió a admitírselas, en el ínterin que Vuestra Majestad otra cosa mandase.
Allende de las causas de di[s]minucion destos naturales que arriba digo, hai otra de no menos consideracion, causada por todo estado de jentes, así eclesiásticas como seculares, ques una saca ordinaria de indios i indias, muchachos i muchachas que deste obispado bajan al de Santiago, tierra de diferente temple, por todos los medios que humanamente se pueden aprovechar, hasta roballos [sic] en las calles i en los campos, i embarcarlos en el puerto de Valdivia, i como navío de negros se han llevado al puerto de Santiago, i muchas veces la mujer que iba al recaudo de su amo a su hacienda, dejando al marido i a los hijos, a remanecido [sic] navegando lamar. I era con tanto exceso esto que los vendian publicamente a trueco de ropa i caballos, cotas i otras cosas, i los vecinos i moradores destas ciudades de arriba hacian presentes a sus amigos i conocidos a la de Santiago, caso bien digno de llorar. I en Santiago alcanzaban del gobernador un mandamiento de amparo, con que quedaban en perpetua esclavonía, haciendo las justicias que en esta materia diré. Para cuyo reparo proveí los mandamientos que van con esta, i con mi acuerdo, i a mi persuasión, el obispo, lo que va con ésta; i, con cerrar del todo que en el puerto de Valdivia no se embarque ninguno, i reponer todos los mandamientos de amparo, dándolos por ningunos, se ha remediado este ecceso. I con todo, entiendo que hai quien delincua [sic], i se castigan.
Entendido he que Vuestra Majestad despachó cédula dirijida al virrei don Garcia de Mendoza, a pedimiento [sic] de la ciudad de Santiago, para que los indios que en aquella ciudad tienen vecinos i moradores en sus heredades, cuando caso sea que las vendan, pasen los tales indios con la heredad. I tambien he entendido que ahora poco ha inviaron [sic] poder, i le quieren de nuevo inviar, para instar con Vuestra Majestad se les conceda (de nuevo) esta merced, la cual es mui perjudicial i en notable cargo de conciencia, porque los mas que tienen en sus haciendas son destos que digo, los cuales viven en excesivo trabajo, desterrados de sus tierras i en temple diferente, i se perpetuarán en esta servidumbre, no solo los que ahora viven, sino en los hijos i descendientes suyos, i se les quitarán a los encomenderos a quien Vuestra Majestad tiene hecho encomiendas dellos, i se abria una puerta con esta color para que de ordinario hicieran saca i le despoblasen estas ciudades de arriba. I, por lo que debo a mi conciencia, advierto a Vuestra Majestad destos, i tambien digo que en la provincia de los Charcas, cuando el virrei don Francisco de Toledo hizo otro tanto, a persuasion mia, despachó segunda cédula para que por dos vidas de los dueños de las chácaras sirviesen en ellas, siendo yo justicia mayor de aquella provincia, mui pocos dias ántes que él se fuese de el Pirú, me la envió para que yo la pusiese en ejecucion, la cual se tardó en el camino, de manera que casi llegaron a un tiempo la llegada del virrei don Martin Henriquez i esta provision, i aunque yo si fuera cual debia de tener fortaleza para la ejecutar, confieso a Vuestra Majestad hice mal en no hacerlo, i luego tuve sucesor, con que del todo cesó la ejecucion, i aunque acudí al virrei don Martin i despues al conde del Villar, i se lo advertí, i a Vuestra Majestad en su Consejo, no sé que se haya reparado. No quise dejarlo en silencio, porque en Santiago sé que traen por comparacion lo que don Fernando de Zárate, vecino de los Charcas, dicen que dijo que aquella provincia estaba rica, respecto de perpetuar los indios de las chácaras, i principalmente por el escrúpulo que desto he tenido, por lo que la expiriencia [sic] me ha acerca desto mostrado: Vuestra Majestad haga aquello que mas [a] su servicio sea.
La ciudad i obispado de Santiago es de mui diferente jente i costelacion [sic] de tierra que esta otra, i los naturales della los mas miserables, mas abatidos i los mas pobres de libertad que creo que el mundo tiene; de manera que estan ya puestos i son tratados como si no tuviesen uso de razon, porquel [sic] modo de gobierno que han tenido les ha hecho tan incapaces que hasta el comer i vestir se les da por nuestra mano. El licenciado Santillan, oidor de Lima, que vino a este reino habrá cuarenta años, hizo unas hordenanzas [sic] de compañía con los vecinos i sus encomendados, como las que digo tiene la Concepcion i San Bartolomé, que hasta entonces no habia ningunas, i fue que del cuerpo del repartimiento sacasen la sesma [sic] parte para lavadores, i desta sesma parte para mitayo el quinto, que los vecinos ocupaban en lo que querian, i otro número para [los] cateadores que descubriesen minas i las labrasen, i cuadrilleros i indios que llevasen las comidas, i de los demas sacasen servicio para el beneficio de sus haciendas, i gañanes para sus sementeras, oficiales cazadores i pescadores, conforme al número que tenia de indios, dejando el mando i ejecucion desto a los mismos encomenderos, que como cosa propia lo mandaban, i ponian criados en los pueblos de los mismos indios que los mandaban i ejecutaban la voluntad del encomendero i suya, i esta sesma parte que se les hordenaba [sic] (si es verdad que no excedian dello, porque no habia quien les fuese a la mano) los echaban a las minas, que señaló fuesen ocho meses del año, i de lo que sacasen les diesen el sesmo a los indios, i pagasen la do[c]trina, sin darles otra paga a estos, ni a los demas de que se servian, que lo hacian a su voluntad, como si fueran esclavos, sin que se les impidiese ni castigase exceso, porque en el tiempo que residió en este reino la Audiencia, fue oidor della a la visita de las ciudades de arriba del obispado de la Imperial, i habiéndose ocupado en ella mas de un año, solo visitó la Imperial i Valdivia, i por grandes excesos de estas hordenanzas hizo condenaciones excesivas i restituciones, en que condenó a todos los vecinos i sus criados, de las cuales apelaron para la propia Audiencia, i aunque duró dos años hasta que se alzó, no se trató dellas i se quedaron como si no se hubiera hecho. I otro oidor de la misma Audiencia fue a la visita de Santiago, i por excesos destas hordenanzas hizo condenaciones i remitió otras a la misma Audiencia, que asimismo no se ejecutaron por haber apelado i alzádose luego aquesta Audiencia, i aun me dicen que los procesos a los mas no parecen. Destas ordenanzas se usó hasta que, habiendo fallecido el gobernador Rodrigo de Quiroga i dejado nombrado en su lugar en el gobierno, por licencia de Vuestra Majestad, al mariscal Martin Ruiz de Gamboa, el dicho mariscal, usando de cédulas de Vuestra Majestad dirijidas al Quiroga, para que pusiese tasa líquida, quel Quiroga no ejecutó, los tasó i puso tasa, señalando a cada indio tributo de nueve pesos cada año, uno para su dotrina i otro para salario de correjidor, i sobras desto para los efectos que señalase, que llamó fincas, i los siete pesos restantes al encomendero, i dos en comida i lo que tuviesen de cosecha. Señaló a los encomenderos indios de servicio para sus casas, beneficio de heredades i gañanes para sementeras i guarda de ganados, i entre ellos algunos oficiales, i que estos oficiales sirviesen cierto tiempo del año al encomendero i lo restante para su provecho, i estos i los demas se remudasen, i que a estos indios diesen de vestir i a los oficiales cierta cantidad de pesos con mucha moderación. Envió correjidores de naturales i administradores que los administrasen, prohibiendo que los encomenderos no tuviesen mano ni mando en sus encomendados, ni entrasen en sus tierras.
Esta tasa i órden duró el tiempo que gobernó el Mariscal, que fue poco, por haber proveido Vuestra Majestad a don Alonso [de Sotomayor], el cual, llegado a la ciudad de Santiago, los encomenderos, sentidos de haber quitado este mando i señorío que tenian sobre ellos, i que, pagándoles tasa líquida se les quitaba el servirse de todos personalmente, reclamaron ante don Alonso, diciendo ser dañosa para el reino i no se poder sustentar con ellas. La alzó i quitó, hasta que Vuestra Majestad, informado, proveyese lo que fuese para su servicio mas conviniente [sic], o él otra cosa ordenase, aunque esta misma contradic[c]ion habian fecho los vecinos en tiempo del Mariscal en la Audiencia de Lima, la cual remitió a Vuestra Majestad la causa, proveyendo que en el ínterín se guardase la que así habia hecho, i despachó provision para que en las ciudades que faltase por poner la pusiese, i volvió don Alonso [de Sotomayor] a formar otra compañía, que es la que se guardó en su gobierno i yo hallé i se usa al presente, que es que del cuerpo del repartimiento se saca servicio para los encomenderos, beneficio de haciendas, sementeras, guarda de ganados i oficiales, sin mas paga de dos piezas de ropa, que hai oficial destos que al cabo del año se aprovecha el encomendero de mas de cien pesos de su trabajo i jornales, i el indio no lleva sino tres o cuatro pesos, que valen cuando mas estas dos piezas de ropa de lana. I del resto del cuerpo que queda deste repartimiento, sacan la tercia parte para las minas i arrieros i gañanes que hagan las sementeras i acarreen las comidas, i un indio que haga bateas para esta labor de minas, i el resto del repartimiento que queda en sus pueblos, que es bien poco, se ocupan en las sementeras, guarda de ganados i demas beneficio de comunidad, i da al encomendero cada indio una gallina i una fanega de trigo i maíz cada año. Proveyó en los pueblos destos indios administradores, con salario del cuarto de las comidas que cojiesen, i ganado que multiplicasen de comunidad, i lo demas que beneficiasen, dejando a los mismos encomenderos algunas administraciones que yo les quité por el daño que resultaba a los pobres naturales.
La jente deste obispado se va acabando mas apriesa que la de otra parte alguna. Dos razones se entienden que son las mas poderosas. La una, el perpetuo rescate del vino que los propios vecinos encomenderos i moradores tienen con los mismos indios, que, allende de ser moneda usual para comprar todas las cosas de sus casas, es tambien granjería para vender. Son grandes borrachos, i, como jente feroz, con la borrachera se matan como puercos, i la justicia, cuando no fuere defectuosa como es, por defecto de ejecutarles, no pueden castigar como deberian, porque el dueño del matador hace mas instancia que si fuera esclavo por la vida del delincuente, por la falta que les hace en sus haciendas, i las muertes las ocultan con todo el cuidado pusible. La otra es que van a sacar oro fuera de sus tierras 40, 50 i 60 leguas, los mas sin mujeres. Tardan en ir i volver un mes, el que menos, i ocho de demora, que son nueve. Cohabitan solo tres meses con sus mujeres, con que se va desminuyendo la procreacion, i así en esta ciudad de Santiago hai dos mill indios, o pocos mas. Otra razon hai tambien para disminucion desto, perjudicialísima, ques prohibir en cuanto pueden a las indias de servicio de sus casas los casamientos, porque, como ha de ir con el marido la mujer, si acierta a ser de diferente dueño, procuran encerrallas de tal calidad que ha sido necesario mandar espresamente que les dejen ir a misa i a la dotrina, porque hasta esto les escasean, porque no se les casen, que como jente encerrada i presa, el rato que pueden huirse se casan con el primero que topan i se van. Como la jente se ha apocado tanto que si viene a tasarse podria mui mal vivir, los encomenderos jeneralmente repugnan esta tasa con todas las veras que humanamente pueden, sin la cual ni la conciencia dellos está segura, ni el gobernador puede remediar todo lo que conviene, si bien es tan necesaria, como Vuestra Majestad lo tiene mandado, especialmente con este modo de compañía, que realmente para los indios es mas esclavonía, porque lo procedido de los sesmos, que es la parte que a los indios pertenece, no les es de efecto alguno, pues que los han echado hasta ahora a censo sobre los bienes de los propios encomenderos, i toda esta ciudad está hipotecada i acensuada a estos bienes, de manera que hai muchas haciendas que valen menos de lo que deben de corrido, i ahora los vecinos han reclamado para que los réditos se les reciba en trigo i vino i ganado, ques de lo que los indios abundan, i no pueden pagar en oro, i cada dia van cargando, i, en muriéndose el vecino, quedan los indios vacos, i no teniendo las haciendas sobre que estan impuestas con que las beneficiar, se pierden, i el indio trabaja i trabaja. El principal i réditos asimismo se pierden i no se cobran, i así la compañía sirve solo para trabajar toda la vida infrutuosamente. Digo toda la vida, porque soi informado que muchas veces los propios encomenderos, de los tres meses que les cabe de huelga, los retienen en el propio pueblo de Santiago en servirse dellos, de manera que no le vaya al mal aventurado a hacer una chacarilla, i los pocos que quedan en el pueblo que las hacen, se les da de comer a sus mujeres i hijos, i a ellos de racion en las minas, por donde verá Vuestra Majestad que comen de mano ajena, i el vestido es por el consiguiente, que no les vagando a ellos poderlo hacer para sí de los sesmos, se les da alguna vez.
Es jente que, como se impuso al principio a que se sirviesen dellos a discrecion sus encomenderos, i despues acá siempre han estado (ecepto [sic] el poco tiempo de Martin Ruiz) en esta vida de aquí, no saben cuándo se les hace el exceso o lo que son obligados a dar, i, como jeneralmente los gobernadores han sido encomenderos, con esto i necesidades de los vecinos para la guerra, ha seguido dando tiempo al tiempo hasta venirse a consumir i poner en el estado que está. De aquí viene que a derechas ellos no saben ques Dios, ni creo se les ha enseñado como se debía, ni saben qué es justicia, ni en qué casos la han de pedir, por donde verá Vuestra Majestad la miseria i trabajo con que estos pobres viven.
Otra parte de trabajo excesivo ha tenido esta jente de Santiago con la guerra, porque en este distrito ha sido la batería perpetua de bastimentos, municiones i peltrechos que yo hallé en costumbre que cada año se repartian en cada pueblo, i esos pocos indios que quedaban fuera del servicio de sus amos se ocupaban de este ministerio, sin que se les pagase ni su trabajo, ni hacienda que ponían, i, a lo que es público, era en excesiva suma, i en mucha parte de poco fruto para lo jeneral de la guerra. Yo hallé el año que entré alguna parte de estas municiones, i me informé del efecto que eran, i alcé que no se hiciesen, ni en cinco años se han hecho, fuera deste, que por haber de pasar los ciento i cuarenta soldados bisoños para aquella tierra, ordené que se hiciesen, con cuenta i razón, para se lo pagar, como se pagarán. Está este distrito cuanto a los naturales trabajadísimo i agostado i casi infru[c]tífero, i necesitado de enseñarles qué es justicia, i en qué exceden los vecinos, i a lo que ellos son obligados, porque realmente ellos no lo saben.
En este obispado, ya he dicho a Vuestra Majestad el trato que tienen, de la manera que se sirven de los indios que en él hai del de la Imperial.
Hai luego otro jénero de jente, que son los tomados en la guerra en tiempos pasados i casi perpetuados i avecindados en aquella ciudad, de los cuales se sirven a discrecion, con darles dotrina, comer, vestir i curarlos, i si alguno se huye por mal de sus pecados, pudiéndole haber, el que mas bien librado queda, es por lo menos azotado i tre[s]quilado, i algunos desgarronados. Como tengo dicho, estos no pagan tasa a nadie, ni a ellos se les da el sesmo que a estos otros.
Lo referido en la ciudad de Santiago es lo mismo que en la ciudad de la Serena del mismo obispado, i puerto de mar.
Otro jénero de jente hai en este obispado i vienen a servir a estas dos ciudades, que son los indios que llaman guarpas [sic], de la provincia de Cuyo, de la otra parte de la Cordillera, jente de su natural humilde, i mansa, i dócil en la enseñanza de la dotrina. Estos aquí sirven, como tengo escrito a Vuestra Majestad, treinta i ocho años. Escribí a Vuestra Majestad cómo, luego que vine a este reino, proveí a don Luis Jufré para que asentase las dotrinas, por no haber tenido ninguna en todo este tiempo. En esta provision erré, porque no hizo nada, i en la carta eclesiástica escribo a Vuestra Majestad, por ser aneja i estar trabada con la repugnancia que hacen para las dotrinas, para mas claridad suya, lo que aquí se había de escribir, a que me remito.
Todas estas cosas veo que Vuestra Majestad podrá culparme a mí, porque no las remedio, con otras muchas que a este propósito hai que remediar, de que tengo dado cuenta ántes de ahora, i dicho a Vuestra Majestad la repugnancia que en todo jénero de materias se me ha hecho, por defecto de no habérseme enviado mas que el título de gobernador i capitan jeneral, por la estampa antigua, i sin declarar en él que use de las provisiones de mis pasados, i como he tenido respuesta del recibo de despacho, i no se me han enviado ningunos de los que eran necesarios, o siquiera una sola cédula para que usara de los demas despachos que los demas gobernadores han usado, he entendido Vuestra Majestad no debe de gustar de que yo tenga mas poder que la limitacion de mi título, que solo es como de un correjidor, con que yo me he abstenido de no meter la mano en cosa que no saliese con ello, porque tambien tenia las espaldas que Vuestra Majestad habrá entendido en el virrei don Garcia, i otro pedazo ha sido la causa de la asistencia ordinaria, que, sin salir i[n]vierno ni verano de la guerra, he hecho, por parecerme que mientras esta plaga durase, se puede mal entablar cosa bien asentada. Hordenado [sic] he las cosas que me han parecido conviniente para el remedio de esta miserable jente. En este obispado quitádoles he mucha parte de la carga que tenian hecho en las ordenanzas i proveimientos, que siendo Vuestra Majestad servido, podrá ver la ejecucion de las cuales es con la flaqueza que a Vuestra Majestad he escripto en las cosas de justicia. I aunque esta guerra es del estorbo que bien se deja entender, en este obispado de Santiago se podria entablar la tasa; es necesarísima, i, habiendo ejecutor que tuviese mas fuerzas quel teniente jeneral que al presente es, entablase, rompiendo por clamores i dificultades. I, siendo Vuestra Majestad servido de remover al licenciado Vizcarra, haciéndole la merced que su antigüedad merece, dando poder bastante al que aquí gobernare, sería de mucho servicio a Dios i a Vuestra Majestad que se cominzase [sic] en este obispado a aliviar a estos miserables antes que del todo se acabasen.
He querido dar a Vuestra Majestad cuenta del estado de todas estas materias para que, queriendo Vuestra Majestad que en su Real Consejo se platiquen algunas cosas, a las dificultades que se ofrecieren satisfaga Domingo de Eraso, como persona que lo lleva entendido; que, haciéndome a mí la merced que Vuestra Majestad me tiene ofrecida por mis servicios, hacerme ha también, como tengo suplicado, que venga otro en mi lugar, que menos faltas haga, como lo vuelvo a suplicar de nuevo traiga de allá entendida la voluntad de Vuestra Majestad.
Tambien he scripto [sic] a Vuestra Majestad lo que importa, para mayor comodidad de los vasallos de Vuestra Majestad i este reino, así españoles como naturales, quel teniente general, que es o fuere, asista en la nueva poblacion de Santa Cruz o Ongol, i poblándose Tucapel i Arauco, conviene que en Santa Cruz, i tambien para estar mas cerca deste puerto de mar, porque abraza desde aquel pueblo todo el reino, poniéndose en medio dél, porque hai tanta distancia de Santa Cruz a Chiloé como a Coquimbo. Cuando esta conveniencia no hubiera, por estar en medio de la tierra, es necesario que ayude con su persona i oficiales de su tribunal i pleiteantes al sustento de las poblaciones nuevas, i que Vuestra Majestad lo mande precisamente, por lo que jeneralmente apetecemos todos mas el regalo que la descomodidad de la guerra i poblaciones nuevas. I yo fio a Vuestra Majestad que aunque se mande apretadamente, que se han de procurar ocasiones para residir en Santiago, así por los ministros como por los vecinos de aquella ciudad, que jeneralmente son opósito a todo lo que huele a guerra, i no les habrá faltado razones para decir a Vuestra Majestad que conviene se acorte, pero, según el estado presente, esto es lo que importa al servicio de Vuestra Majestad. Guarde Nuestro Señor a Vuestra Majestad como la cristiandad ha menester. De la Concepcion, 12 de henero de ’98. Martin Garcia de Loyola [Con su rúbrica].